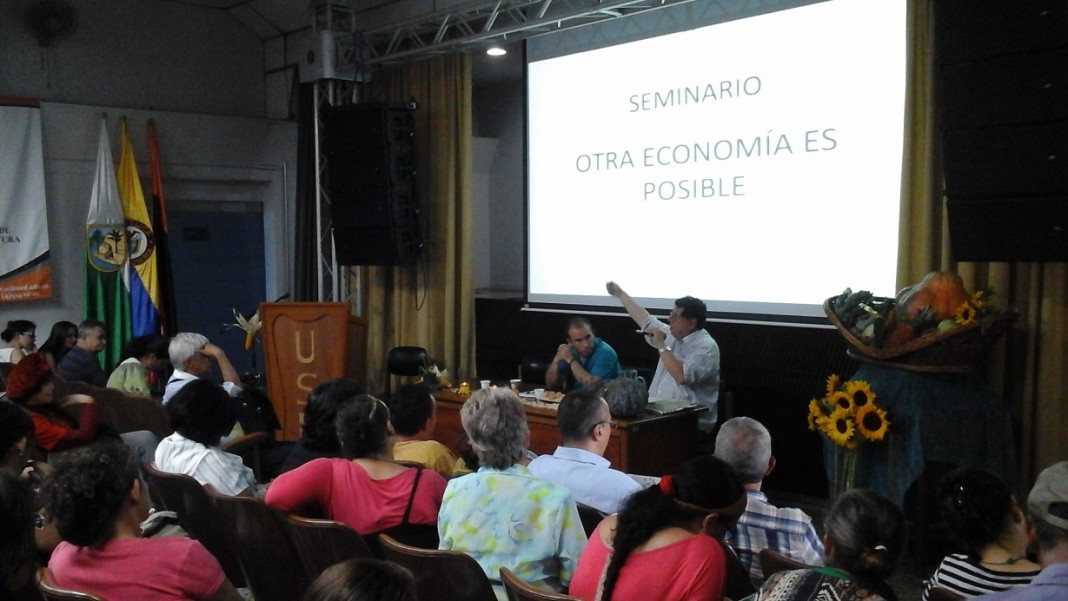Construir una economía para la paz, fue la propuesta central que planteó el docente Flavio Vladimir Rodríguez de la Universidad Externado de Colombia, en el X Seminario Otra Economía es Posible. El estudioso de las luchas y problemáticas del campesinado colombiano, hizo una lectura desde la economía social y solidaria frente al primer acuerdo de las negociaciones de paz en La Habana: el desarrollo rural integral.
La Agencia de Prensa del IPC dialogó con Flavio Vladimir durante su participación en este evento, realizado en Medellín entre el 6 y el 7 de noviembre de 2014 por la Red de Economía Solidaria Antioquia –REDESOL. En su conversación, el docente expresó que, aunque parezcan pequeños, los acuerdos logrados en el tema rural son la posibilidad de cumplirle al campo colombiano “en un país al que se le dificultó hacer lo mínimo.”
Y añadió que abren una posibilidad para instalar algo de institucionalidad, de programas y de proyectos que, de forma adecuada, podrían darle impulso a la economía social y solidaria. Pero advirtió que Colombia debe comenzar por construir una economía para la paz, ya que históricamente el país ha constituido una economía en la guerra y para la guerra.
Finalmente, el académico fue realista al explicar que hacer otra economía no será fácil, porque además de plantear otro modelo será necesario formar otro tipo de sujeto, diferente al neoliberal que se caracteriza por ser competitivo e insolidario; y este tipo de procesos toman tiempo.
Estas son algunas de las posibilidades que encuentra Flavio Vladimir, para la economía social y solidaria, en el primer punto del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC:
¿Qué lectura hace usted del primer punto de acuerdo en la mesa de negociaciones en La Habana, correspondiente al desarrollo rural integral?
Leí esos acuerdos a partir de la economía social y solidaria. Eso implica para mí varias cosas:
Primero, después de que uno estudia economía social y los debates que hay en América Latina se encuentra que es muy difícil conocer en Colombia esos procesos de economía social y solidaria, porque el Estado no la ha reconocido como un sector fuerte y porque no hay una legislación sólida que permita que se constituya legalmente, ni hay un ministerio o una institución del Estado que realmente promueva ese tipo de economía en el país. Además no somos como Brasil o Argentina, que tienen posturas claras en torno a este tema, ni tenemos experiencias como las de Ecuador, Bolivia o Venezuela. Entonces tenemos desventajas.
Segundo, somos un país con un conflicto armado que lleva más de 50 años, lo cual implica que hemos construido una economía en medio de la guerra, donde los desplazados que llegan a las ciudades, desde los territorios rurales, son incorporados al mercado del trabajo en condiciones de ser víctimas de la violencia; o sea que ese mercado está relacionado con el desplazamiento forzado y con el conflicto armado, el cual opera casi como una institución económica en el país para despojar tierras, desplazar gente, dejar tierras libres en el mercado y vincular personas al mercado del trabajo. De manera que estamos construyendo una economía en medio de la guerra y una economía para la guerra, en clave de que la economía que tiene el país logra mantener el conflicto y un porcentaje del PIB se va para la guerra.
Partiendo de eso, uno se sienta a leer un acuerdo en el cual se menciona en varios puntos la economía social y solidaria en relación con la economía campesina, las cooperativas, un enfoque territorial del desarrollo, una regulación de la tenencia y uso del suelo, y entonces empieza uno a ver cómo ese acuerdo al menos está incorporando elementos de institucionalidad en el país que van a permitir regular el mercado de la tierras.
Entonces muchos elementos que van saliendo en el acuerdo –si es que se llegara a acordar eso y se llegaran a desplegar proyectos y programas con el presupuesto que dice en el acuerdo-, van a construir una institucionalidad para regular el mercado de la tierra y así mismo para fortalecer proyectos económicos que, si bien son solidarios y están incorporados al sistema económico actual, son la arena de posibilidades para otra economía.
Hay otros elementos ahí importantes de los acuerdos y es la discusión entre los negociadores de las FARC y los negociadores del Estado, sobre la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. Ahí está pendiente cuál se reconoce. Pero lo importante es que se está teniendo en cuenta otra mercancía importante: los alimentos. En ese marco es importante que también se considere un sistema de seguridad alimentaria con programas y proyectos.
En términos generales, los acuerdos a simple vista parecen mínimos: hacer carreteras, crédito, fortalecer desarrollo… Eso parece un documento de desarrollo de cualquier municipio, y uno se pregunta, tanta cosa para hacer un plan de desarrollo local, pero eso también ubica históricamente en qué país estamos, es que estamos en un país al que se le dificultó hacer lo mínimo. Entonces, si se nos dificultó eso, la tarea todavía está pendiente.
Si bien dice que hay una economía para la guerra, usted también ha hablado sobre una economía para la paz, ¿en qué consiste?
Así como planteaba que no tenemos una institucionalidad para construir alternativas económicas y el neoliberalismo ha avanzado en cierta medida en diferentes territorios del país; y estamos en medio de un conflicto donde se configura una economía de guerra y para la guerra; entonces tenemos que construir una economía para la paz.
Eso que implica, primero, que todo ese dinero que se inyecta para la guerra se invierta en otros rubros como educación y salud, e implica pensar en cuáles son las alternativas económicas que pueden construirse en un proceso de transición de esa economía para la guerra hacia una economía que construya paz y que eso no sea en abstracto sino en los territorios, porque si hay una economía diferente hay territorialidades distintas y esas territorialidades alternativas a la guerra y la paz son solo posibles en clave de construir otra economía.
Ahí hay una relación entre espacio y economía, porque muchos hablan del desarrollo local, entonces toca hacer desarrollo local desde la economía social, porque otra vez se podría hacer un desarrollo local en clave de eficiencia, competitividad y ganancias, y seguiríamos en las mismas: articulando territorios al modelo neoliberal. Pero subrayo, no es que esté diciendo que no tiene que haber eficiencia, competitividad y ganancias, sino que estoy diciendo que eso tiene que estar subordinado a un principio ético fundamental el cual es que la economía esté en función de posibilitar la reproducción de la vida de todos y todas. Entonces sí ganancia, sí crecimiento, pero evaluemos: ¿eso tiene afectaciones ambientales? ¿Eso enferma la gente? Y miremos hasta qué punto optamos porque enferme a la gente o no tanto, o que no deterioremos tanto los recursos.
Después de estos planteamientos surge una pregunta por ¿cuál es el reto en la construcción del sujeto?
En medio de esa economía que ha constituido a Colombia en los últimos años: desmonte del Estado por el neoliberalismo, desmonte de las pocas políticas públicas que había o de la responsabilidad que tenía el Estado con la salud, la educación o los servicios públicos; ha habido un elemento fundamental que es consolidar un tipo de sujeto individualista, que se asume como competitivo, que se asume como alguien que puede salir adelante solo. Entonces estamos en una lucha de todos contra todos. Ese ambiente ha constituido a un sujeto neoliberal.
Ese sujeto se ha constituido en la ausencia del Estado, en la ausencia de las instituciones que garantizan los derechos, y en el avance del neoliberalismo. Por eso, cuando hablamos de economía social eso implica construir otro sujeto económico, para otra economía, y eso implica trabajar en la subjetividad. Porque no solo es que ese sujeto esté en un lugar de la estructura: que sea campesino o empresario, sino que ese lugar que tiene es además geográfico, y en éste construye una subjetividad, una manera de sentir y de pensar.
De manera que transformar esa subjetividad del sujeto neoliberal para otra economía implica no solo tener proyectos productivos que funcionen sino tener procesos de formación en los cuales se reflexione sobre la subjetividad económica que tenemos nosotros para hacer los proyectos, porque uno puede meterse, hacer el proyecto de economía solidaria con un sujeto neoliberal y no le va a funcionar porque hay una contradicción, una tensión entre lo que proponen los principios de la economía social y lo que trae el sujeto incorporado en su sentido común. Entonces tenemos un doble trabajo: construir el sujeto y construir la propuesta.
De eso se trata construir el sujeto de la economía social y es saber que hay una subjetividad construida psicológica e históricamente sobre lo que es lo económico, que tendríamos que trabajarla y que eso se puede construir históricamente, así como se construyó la del neoliberalismo, tocaría desmontarla y construir otra. Eso es un proyecto a largo plazo pero hay que empezarlo en algún momento, hay que desmontar el sujeto neoliberal y construir otro tipo de economía, construir otro tipo de Estado o de institucionalidad.