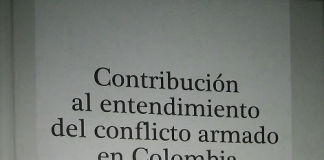Avanzamos en la guerra y retrocedemos en la paz
Editorial por José Girón Sierra
Analista de paz del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
La teoría, la experiencia y la historia así lo indican, que los procesos de negociación de conflictos armados, más si se trata de aquellos de larga duración, caminan sobre terrenos inestables y plagados de riesgos. Hemos dicho en varias oportunidades que tales procesos se mueven al borde del abismo. Con eso se quiere indicar que tantos años de confrontación tienen como secuela el afianzamiento, en cada una de las partes, de las razones por las que decidieron resolver sus conflictos por medio de las armas. La guerra es hija legítima de la desconfianza y cada acto de guerra, aparte de otras consecuencias, lo que hace es profundizarla.
¿Dónde queda el derecho a la vida, señor Procurador?
Editorial por José Girón Sierra
Analista de paz del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
Un agudo debate se ha desatado en el país con motivo de la solicitud del Ministerio de salud de suspender el uso del glifosato a raíz de estudios foráneos, puesto que ya existían desde hace rato los nacionales, que alertan sobre su peligro para la salud y la vida. Las posturas de los contradictores dejan entrever que el problema de fondo en esta discusión no es propiamente científico sino que, al lado de obvios intereses económicos de las multinacionales que se han enriquecido con la industria de estas sustancias químicas, este hecho se ha convertido en un nuevo caballito de batalla para atacar el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en La Habana (Cuba). No deja de llamar la atención que quienes se deshacen en agravios en contra de esta decisión, como el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, sean los mismos que se oponen de manera irreflexiva a una salida negociada al conflicto armado.
¿Un informe inane?
Editorial por José Girón Sierra
Analista de paz y conflicto del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
Dice la Real Academia Española de la Lengua que lo inane es lo inútil, lo fútil, lo vano. Con esta palabra León Valencia condensa su valoración de lo que en su opinión fue el resultado final del documento entregado por los doce académicos y los dos relatores nombrados por el Gobierno y las FARC para que se ocuparan de tres preguntas: los orígenes y las múltiples causas del conflicto, principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto, y los efectos y los impactos más notorios del conflicto sobre la población.
Los tres nudos gordianos de la paz
Editorial por José Girón Sierra
Analista de paz y conflicto del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
En los tres años que lleva el proceso de negociación, no había tenido una coyuntura más difícil que la actual. Las circunstancias más negativas parecen confluir: como si las energías positivas sufrieran una especie de complot o como si los astros estuvieran alineados en su contra. Hechos relacionados con el mismo proceso, factores adversos de larga data no resueltos y cambios en la dinámica económica y social, concentran esa amalgama de fuerzas que configuran tres nudos que, por su naturaleza, parecieran bien difíciles de desatar. Mirémoslos:
1. El proceso colombiano de paz en La Habana (Cuba) carece de un liderazgo capaz de poner a soñar en la posibilidad de un país distinto al que nos ha dejado la guerra. El Presidente, Juan Manuel Santos, no es el líder para ello y las razones son varias: NO se puede ignorar que el mandatario, por razones que no es el caso señalar, se la ha jugado por resolver el conflicto armado de larga duración que ha aquejado a la nación colombiana, pero desde que Santos diera a conocer esta decisión, su gobierno ha acusado una baja aprobación con una tendencia a acrecentarse, como lo indica la encuesta de opinión dada a conocer el día 30 de abril del presente año, según la cual sólo el 29% ve su gestión como positiva. Imponer una negociación en medio del conflicto es comprensible para quien no quiere dar ventajas en la guerra pero es una pésima decisión si se quiere resolver el gran acumulado de desconfianza en todos los estamentos y estratos sociales, es quizás la razón más importante del por qué las cosas están como están. Como lo hemos indicado en varias oportunidades, no se trata sólo de deficiencias comunicativas del Presidente, cada avance en La Habana se ve de inmediato opacado por la relevancia que se da a los hechos de la guerra, bastante bien recogidos y utilizados por los enemigos que desde el Estado (Procuraduría), los medios y la sociedad misma, animan el odio y el espíritu de venganza.
¿La doctrina de seguridad: un imponderable?
Editorial por José Girón Sierra
Analista de paz y conflicto del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
En reiteradas oportunidades el Gobierno colombiano ha insistido ante las críticas que, dentro del Estado y por fuera de él, se oponen al proceso de paz con la guerrilla de las FARC que se lleva a cabo en La Habana (Cuba), expresando que en dicho proceso hay dos claros imponderables: la doctrina militar o de seguridad y el modelo de desarrollo.
Muchos analistas y sectores de opinión, a partir de abordajes concretos de las causas de esta guerra, consideran que sin cambios importantes en estos llamados imponderables, los resultados de esta negociación, así culmine de manera exitosa, serán en extremo débiles e insustanciales. La fundamentación de dicha valoración procede de ejercicios académicos sólidos y de conocimientos muy cercanos a la realidad social, económica y política de las comunidades que han sufrido el rigor de un conflicto prolongado, degradado y cruel.
El pensamiento crítico, la paz y la universidad
Editorial por José Girón Sierra
Analista de paz, conflicto y seguridad del Observatoriod de Derechos Humanos del IPC
El 27 de febrero el Estado colombiano pedirá perdón a la sociedad, y de manera específica a la antioqueña, por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, a raíz de la condena proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este hecho mirado en el contexto de la negociación del conflicto armado entre el Gobierno y la insurgencia, debe motivar algunas reflexiones atinentes a las causas de esta guerra y al qué hacer, una vez se pacte la terminación de la misma como muchos aspiramos.
La inequidad y la exclusión social y política están de fondo como causas insoslayables, según lo demuestran muchísimos estudios, incluido el reciente informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, realizado por 12 reconocidos académicos por encargo de la mesa de negociaciones desde La Habana, (Cuba).
Que la historia sirva para NO repetir las atrocidades de la...
Editorial por José Girón Sierra
Analista de paz y conflicto del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
El 5 de agosto de 2014, el Gobierno colombiano y las FARC acordaron crear la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Con este hecho, los protagonistas del conflicto armado más antiguo del continente y del mundo, depositaban la confianza en doce académicos para que, en un esfuerzo plural, contribuyeran con sus lecturas y análisis a la producción de “un insumo fundamental para la comprensión de la complejidad del conflicto y de las responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el mismo y para el esclarecimiento de la verdad“
Niños masacrados en Florencia (Caquetá) ¿Qué hay de común con el...
Editorial por Soledad Betancur Betancur
Directora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
En menos de dos meses, en dos masacres ocurridas en latitudes distintas de la geografía colombiana, fueron asesinadas 11 personas, 7 en el Municipio de Amalfi (Antioquia) y 4 en Florencia (Caquetá). De las 11 víctimas, 6 corresponden niños y niñas. La primera masacre ocurrió el 12 de diciembre de 2014 y la segunda el 5 de febrero de 2015. ¿Pero cuál es la verdad de lo que pasó en estas dos masacres?
Ganaderos impiden a sangre y fuego la restitución de tierras en...
Editorial por María Soledad Betancur
Directora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
“¿A quién le sirve que NO apoyen a los reclamantes de tierras?”
Durante el mes de febrero de 2015 se agudizan la presión, incluida la presión armada y paramilitar, para impedir que reclamantes de Urabá, departamento de Antioquia, retornen a los predios de los que fueron despojados. Como se afirmó el 6 de febrero en un artículo de la Agencia de Prensa del IPC: “Sin acompañamiento institucional y en medio de señalamientos del expresidente, Álvaro Uribe Vélez, actual Senador de la República, 400 familias de Urabá realizan hoy una asamblea de reclamantes en el corregimiento Macondo del municipio de Turbo. Ni la Defensoría del Pueblo, ni la Unidad de Restitución, ni la MAPP-OEA, atendieron la solicitud de acompañar la reunión para garantizar la seguridad de las víctimas”.
Si ni siquiera pueden ser policías, ¿entonces qué?
Editorial por José Girón Sierra
Analista de paz del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
El 26 de enero de 2015 el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en uno de sus tantos viajes buscándole recursos al postconflicto, declaró en París (Francia) lo siguiente: "En las zonas de conflicto queremos una presencia especial donde por muchos años han soportado la guerra y hemos pensado que el concepto de la gendarmería funciona como anillo al dedo, en esas zonas. No lo descarto, que esa policía tenga presencia de guerrilleros desmovilizados, eso hay que negociarlo entre las dos partes”.
Esta postura del primer mandatario colombiano, mostró de parte de los enemigos del proceso de La Habana y de no pocos sectores políticos del país ––que de dientes para fuera dicen aprobar las negociaciones pero de dientes para adentro hacen parte de ese coro opositor––, una reacción de cuyo tono sólo era posible inferir violencia, agresividad y un espíritu retaliativo.